Semillas
Justino no dejaba de hurgarse
la boca frente al espejo. Con la cavidad abierta gesticulaba las cejas arriba y
abajo, frunciendo la nariz, entrecerrando los ojos para lograr alcanzar la
vista hasta donde fuera necesario. No reconocía proliferaciones, ni manchas.
Las paredes laterales y su revestimiento parecía normal. Debían ser los molares
superiores o algún premolar. Luego de asomarse al istmo de las fauces, unas
arcadas pronunciadas lo alejaron de su afán por seguir la averiguación.
Era frustrante no encontrar
la fuente de la molestia que entorpecía sus quehaceres de viejo. A nadie le
importaban sus tareas diarias, ni siquiera a su esposa, ni siquiera a él mismo;
pero esa inquietud bucal era como un pensamiento recurrente, no lo dejaba ni
distraerse. Le desesperaba el mal sabor de boca, el desagrado de tener que
resolver algo así, a pesar de no haber padecido ni un resfriado en siglos. Al
menos tenía veinte años de no ir a un dentista y ahora ni pensarlo, con una
pensión raquítica, tantas prioridades y el miedo a cualquier tipo de anestesia.
A Juan, su compañero de dominó, lo mató un pasón de anestesia cuando lo
operaban de una hernia. Eso no tendría nada que ver, si a Justino no le diera
pavor morirse en manos de alguien con bata blanca. Esa no es una forma decente
de morir. El espanto de la muerte de Juan lo acosó varios meses. Ir al dentista
estaba descartado.
Justino no le quiso decir a
su esposa. Para qué. Para que estuviera friegue y friegue con ir al dentista.
Mejor ni le decía nada. Ese mismo día comenzó el dolor de cabeza. Era media
tarde. Iba pasando el afilador por la calle. Justino se levantó de un rápido
impulso para detenerlo. Cuando fue al cajón de los cuchillos, sintió una
punzada seguida de un calambrito como piquete de alfiler en las sienes. Extrañado,
sacó los cuchillos del cajón y se los llevó al afilador. Luego el dolor fue tan
fuerte que hasta le daban ganas de sacárselo con una de esas puntas filosas.
—Tino, ¡Tino!, te estoy
hablando, hombre, ¿por qué no me contestas?
Por unos minutos, la
dolencia hizo que Justino perdiera los sentidos. La migraña espontánea no era común.
Ni las punzadas que luego, esa misma noche, empezó a sentir en las mandíbulas.
—Chingada muela o lo que sea, chingao.
Pensando que al rato se le
iba y ese rato nunca llegaba, Justino decidió revolver el botiquín de su esposa
para encontrar un analgésico. Solo así pudo pasar esa noche. Usaba el ápice de
la lengua para tantear las encías, los dientes, las muelas, el paladar, todo lo
que estuviera a su alcance. En una de esas inspecciones, notó que la muela
superior del lado derecho se movía un poco, se ladeaba. La acechó tanto que
logró escuchar un chasquido como de saliva y aire entre el hueco que se intuía.
Así pasaron varios días.
Dolor de cabeza aunado a punzadas en las encías, tronidos, espectaculares
calambres que le dejaban un sabor de boca fétido y terroso. Cada que Justino
sentía que debía decirle a su esposa, el pesar aminoraba. Prefería aguantar lo
que fuera hasta donde pudiera. Ella era una mujer desconfiada. Ya sospechaba
algo por la manera de comer de Justino. En principio él se terminaba todos sus
alimentos como siempre, resistiéndose a la catástrofe. Luego fue disminuyendo
las cantidades, poco a poco comía menos y dejaba más en el plato. Masticar era
un suplicio. Aguantó caras y regaños. Entre comidas, las tripas le sonaban con
eco de días de malcomer. Su figura, quizás por su edad avanzada, inició un
deterioro irreversible.
Aquella muela superior
parecía que se ensanchaba. Buscaba abrirse paso entre el resto de los dientes,
como si quisiera extenderse de brazos o desplegar sus alas. El movimiento era
casi imperceptible, pero Justino lo sentía intenso, certero. Un día de
indagaciones, descubrió que entre la encía y la muela salía un pico.
Inmediatamente pensó en comida atorada. Ya el olor era diferente, era la carne
expuesta a alimento pasado. Cepilladas y buches no pudieron con aquello parecido
a una ramita del orégano colada en el menudo. La fatiga de luchar contra eso y
el prominente dolor de cabeza que a la primera oportunidad reanudaba, hicieron
que desistiera.
Traía algo atrancado y con
esa ansiedad pasaba la lengua una y otra vez hasta casi rasparla y dejarla
adolorida. El pedazo de lo que fuere salía un poco más, eso hacía que se
empeñara en su lucha por moverlo y sacarlo. Se le ocurrió buscar unas pinzas de
la ceja. Cuando las tuvo en manos, apenas podía maniobrar con el cachete y la
luz, no se veía nada. Olía a fermentación, le temblaban las manos y sudaba
gotas de su frente. Tentando, al momento de sujetar eso que parecía alimento,
lo jaló despacio, mas el breve tirón fue tan impreciso que un grito se le ahogó
en la garganta influido por el dolor.
A partir de ahí, no había
otra cosa que ocupara la mente de Justino. Dejó de ir al dominó. Ya no
acompañaba a su esposa a ningún lado. Ni siquiera la televisión mitigaba su
tormento. Bajó de peso lo suficiente como para debilitarse y no salir por el
periódico. Alegó que eran puras mentadas de madre del gobierno que ya ni para
qué leerlo. Su esposa estaba preocupada, pero sabía lo necio que era Justino,
no le prestó atención. Era mayo y como todos los años visitaba a los nietos allende
el Bravo. Justino se quedaba solo en casa un par de semanas.
Esos días se incrementó la
debilidad, también la molestia entre muela y encía. Ahora era casi una rama suave
que se amoldaba pastosa a la pared de la mejilla. Justino le pasaba la lengua y
sentía los bordes que se afianzaban al resto de la dentadura. Tolerante de todos
estos cambios, solo trataba de sobrellevar los días. Logró ir a la farmacia por
multivitamínicos y licuados enlatados, debía resistir. Ya no era cuestión de
días, sino de horas en que los cambios se manifestaron. La enredadera bucal se
empuñaba contra las paredes de la mejilla. La boca hedionda a enzimas cada vez
más, lograba menos abrirse. Justino, plantado frente al espejo, miraba turbado la
mata crecer entre sus dientes, cómo tomaba su boca fértil y la doblegaba a
silencios largos.
Cuando sonó el teléfono y
era su esposa, él no pudo decir mucho. La voz se perdía en el laberinto oscuro
de esa maleza salival. Ella, sin entender nada, lo imaginó lavándose los
dientes.
Justino tenía miedo a
quedarse dormido. Su lengua ya tenía menos cabida. La acomodó de manera que
pudiera seguir tragando saliva, apoyándose con la parte trasera de los dientes incisivos,
pero la maraña ávida de espacio detectó la inmovilidad y la tomó por suya.
Ahora la lengua no podía moverse, era sujetada entre hilos vegetales. Ojos de pánico.
Las palabras eran secuestradas por sonidos ásperos incomprensibles. Todo
sucedía tan rápido que al momento que Justino desesperado pensó en agarrar las
tijeras para trasquilarse lo escabroso, algo impensable pasó. En un intento por
recuperar la calma, quiso primero idear la manera de seguir pasando saliva.
Esos momentos le sirvieron para imaginarse que lo habían juramentado. No
recordaba tener enemigos, pero uno nunca sabe. —Sabemos una fregada—. Con el
ánimo herido y sus ojos aguosos a punto de la lloradera, Justino se armó de
valor. Respiró hondo y pese a sentir el miedo más parecido al vértigo, se llevó
los dedos a la boca dispuesto a arrancar de tajo el calvario. Desesperación
incontenible. Los dedos no se asían a nada. Comenzó por frotar la prisión de la
lengua, misma que pulsaba desganada. Al tiempo que sumergía uno de sus dedos en
el primer hueco posible para levantar las lianas, estas cobraron vida y
apretaron más. —¡No!
La planta o ahora cosa
tenía vida. Justino retiró sus dedos con espanto. Como si hubiera retirado la
mano del fuego. Se quedó impávido, sin parpadear. Pasaba saliva casi con ahogo.
El brazo temblaba. El corazón se aferraba a unos barrotes invisibles
violentándolos para liberarse. Por primera vez Justino deseó que llegara su esposa.
Por primera vez tuvo fe en Dios. Y por primera vez temió a la muerte, con ese
temor cercano que provoca asomarse al vacío. No había manera de aliviar sus
nervios.
Ahora percibía los meneos
milimétricos del fenómeno bucal. Justino se sentó en el sofá junto al ventanal
de la sala para esperar despertarse del horror, de lo increíble. Con la nuca
recargada en el tope del respaldo, boquiabierto, cerró los ojos. Un rayo de luz
le daba en la cara y deseó con todas sus fuerzas que religiosamente se
desenredara la maldición. Mientras revolvía sus pensamientos entre saber qué
pasaba y saber qué hacer, el sueño lo apabulló.
A la mañana siguiente llegó
su esposa. Antes de entrar a la casa notó que las ventanas tenían marcas de
vapor. Sin alarmarse, entró y un olor penetrante a humedad la orilló a dar
pasos atrás. Había vaho y no se distinguían los colores. En ese momento, ella
reaccionó a llamar a Justino a gritos. Aventó lo que cargaba al piso. Fue hasta
la cocina pensando que de ahí surgía el vapor. Impacientada, a la velocidad
cautelosa de una anciana, se dirigió a la recámara, luego al baño; cuando
regresó a la entrada, notó que la neblina era más intensa desde la sala. Manoteando
al aire para escamparlo, al tiempo que soplaba; ahí lo encontró o la forma de
su cuerpo, inmóvil, aprehendido al sofá por hiedras adelgazadas que salían de
su boca. El planterío se había extendido hasta la alfombra y la cabeza de
Justino Garza era un macetero de vida.
@zaira eliette espinosa, 2018

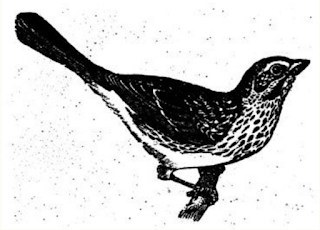
🌱
ResponderEliminar